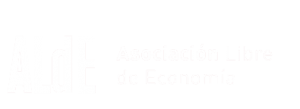En los últimos meses, diversos analistas han mostrado su preocupación por la pobre dinámica de los salarios reales españoles en términos comparados. No resulta difícil atribuirla, a priori, al lento avance de la productividad del trabajo, considerado por todos como uno de los grandes problemas del crecimiento económico español. Sin embargo, las cosas son un poco más complicadas, como algunos analistas han puesto de relieve (aquí) y a mi me gustaría también mostrar en esta entrada.
Tomando el largo período comprendido entre 1990 y 2024, el salario nominal por trabajador creció en España a una tasa media anual del 2,44 por 100, semejante a la de Francia y algo inferior a la de Alemania (ver cuadro adjunto). Sin embargo, en términos reales, usando como deflactor el del PIB, lo hizo a un ritmo sensiblemente inferior, tres décimas menos por año, nada menos; no sólo con respecto a Alemania, sino también con respecto a Francia, debido al menor alza de los precios en este último país. El caso de Italia destaca por una reducción del salario real, a pesar de un aumento moderado de los precios.

Cuando se quiere examinar el poder adquisitivo de los salarios, lo adecuado es utilizar el índice de Precios al Consumo, y no el Deflactor del PIB, pero la serie de datos que ofrece Eurostat del Índice de Precios del Consumo Armonizado (IPCA) se inicia en 1997. Con todo, su avance desde esta fecha para España apenas difiere del deflactor del PIB (2,33 por 100 para el primero y 2,26 para el segundo). Sí existen diferencias en la evolución que ambos registran durante el período 2000-2007, pues la importante elevación de los salarios que tuvo lugar entonces hizo que el deflactor del valor añadido (que recoge la subida de los costes de los factores, esto es, salarios brutos, márgenes e impuestos ligados a la producción y a las importaciones) creciera más que el IPCA. Pero a partir de 2011, el IPCA tendió a aumentar en una mayor medida.
En todo caso, el menor aumento del salario real en España sólo en parte parece justificarse por el de la productividad del trabajo, que no ha sido muy inferior al de Alemania. Como consecuencia, el coste laboral real unitario, que mide el peso de los salarios en el valor añadido de las empresas (es decir WO/YP, siguiendo la nomenclatura del cuadro adjunto), se ha reducido en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en Alemania y Francia, y a semejanza de lo ocurrido en Italia, aunque no con tanta intensidad.
Esta reducción del peso de los salarios en el valor añadido se ha producido desde el comienzo del siglo actual (Gráfico 1), incluso durante el gran período expansivo comprendido entre 2002 y 2007, pues aunque los salarios subieron muy rápidamente en esos años, el deflactor del valor añadido lo hizo aún más y el salario real se redujo. También lo hizo utilizando el IPCA, en lugar del deflactor del VAB.

Cuando el peso de los salarios en el VAB se reduce, y aumenta el de la suma de beneficios e impuestos sobre la producción, es, bien porque las empresas necesitan más margen para retribuir a su capital con la tasa habitual (por aumento del peso del stock del capital sobre el PIB, o reducción en la productividad del capital físico), bien porque la rentabilidad de las empresas aumenta, o bien porque lo hacen los impuestos por unidad de producción. Los tres desempeñan un papel en España, especialmente los dos primeros.
En efecto, la rentabilidad bruta comparada de las empresas españolas no ha sido inferior a las de los países con lo que estamos comparando, como pone de relieve el Gráfico 2, tomado de Rovira (2025) y elaborado también con datos de Eurostat. En el se compara España con el promedio de cinco países europeos, y con EE.UU y Japón. En el período que estamos considerando aquí, se sitúa siempre por encima de las europeas excepto en algunos años (2014 y 2020 a 2022). No puede dejar de sorprender que durante los años de la burbuja inmobiliaria, de elevadas subidas salariales y de precios, la rentabilidad de las empresas españolas sobresaliera, para sólo descender con la crisis financiera. Es indicativo de lo extraordinario de aquel período, en el que sin duda algunos sectores más expuestos a la competencia, como la industria, sufrieron en su competitividad, pero no otros muchos, como por otra parte indican las elevadas tasas de rentabilidad de las empresas incluidas en la Central de Balances que elabora el Banco de España.

No obstante, téngase en cuenta que la rentabilidad del capital que se recoge en el gráfico se expresa en términos nominales, por lo que se ve influida por la mayor alza de los precios en España. Admitiendo, por otra parte, que las empresas españolas se financian a tipos de interés más altos que las europeas, pagando una prima de riesgo por su menor dimensión y por su menor productividad, podría aceptarse que su tasa de rentabilidad bruta ha de ser algo superior a la media europea, con el fin de remunerar de forma similar al capital propio.
En consecuencia, puede afirmarse que el sostenimiento de los niveles actuales de beneficios de las empresas españolas, similares a los de sus pares europeas, no permite aumentos de los salarios reales sensiblemente superiores a los de la productividad del trabajo. Por consiguiente, la convergencia de los salarios españoles con los europeos exige imperiosamente que las empresas aumenten esta última, invirtiendo en intangibles, capital humano y digitalización (aquí). El no haberlo hecho durante buena parte del período que aquí consideramos explica en parte que se haya producido un descenso de la productividad del capital físico, que ha requerido de una proporción creciente del valor añadido para mantener los niveles de rentabilidad. A ello ha contribuido también, no obstante, una asignación poco eficaz de los recursos productivos, sobre todo en los años de la burbuja inmobiliaria, amparada en la abundancia y el abaratamiento artificial del capital físico, como han puesto de relieve diversos autores, y recoge el Banco de España en su informe anual de 2022.
Pero el que los empresarios apuesten por estrategias basadas en la innovación y en trabajadores mejor formados no es algo sencillo ni que deba darse por garantizado, apelando exclusivamente a la fuerza que imprime la competencia en los mercados, sino que exige una política industrial mucho más viva, que favorezca la innovación y la difusión tecnológica, y una negociación colectiva más extendida e intensa, que consiga que el alza de los salarios y la mejora de las condiciones laborales (las horas de trabajo que hoy son actualidad, entre ellas), al igual que el volumen de empleo, se incorporen al cuadro de objetivos de cada empresa, combinándose estratégicamente para impulsar la productividad. Recientes estudios ponen de relieve la importancia de los sindicatos en esta tarea (aquí).
De otra forma, podría repetirse lo ocurrido en la primera década del 2000, una época de importante generación de beneficios empresariales, como ya se ha señalado. Como ilustra el Gráfico 1, la productividad del trabajo no creció en absoluto entre 2000 y 2007. No se supo quebrar aquella endiablada dinámica de expansión del ladrillo y transformarla en otra de expansión de los chips, como muchos economistas reclamábamos y algunos señalaron brillantemente en aquel momento. La frecuente llamada del Banco de España entonces a la moderación salarial debería haber ido acompañada de otra dirigida a restringir la financiación a la construcción inmobiliaria y a favorecer la dirigida a la industria y los servicios avanzados, además de un reclamo de la política industrial.
En los años que siguieron a la crisis financiera, la productividad del trabajo creció a un ritmo bastante más vivo, pero los salarios nominales y reales se estancaron hasta 2018, probablemente apoyados en el elevado desempleo derivado de la crisis financiera y la reforma laboral de 2012, haciendo que la rentabilidad del capital de las empresas españolas se elevara ligeramente con respecto a las competidoras europeas, un resultado sólo interrumpido por la pandemia. Parece bastante claro que existió cierto margen entonces para un mayor crecimiento de los salarios. Desde 2018, han vuelto a crecer en términos reales, siguiendo la pauta de la productividad, retornando así a la buena senda perdida durante muchos años. Ahora sólo falta una gran apuesta nacional por la productividad.
Referencias
Rovira Homs, J.R. (2025). Inversión, productividad y saldo exterior en la economía española (2000-2023), Policy Brief, nº 21, abril, EuropG.
McNicholas, C., Poydock, M. , Shierholz, H. y Wething, H.(2025). Unions aren’t just good for workers—they also benefit communities and democracy, Economic Policy Institute, Whasington, 20 de Agosto.