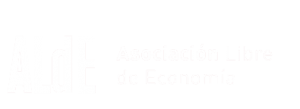Por Elisa Trujillo-Baute (Universitat de Lleida)
La pobreza energética ha dejado de ser una cuestión exclusivamente técnica o ambiental. En los últimos años, se ha consolidado como un problema social de primer orden, con implicaciones directas sobre la salud de la población. Este enfoque tradicional, centrado en el gasto energético o los ingresos, está siendo sustituido por el concepto de Home Energy Injustices, que considera cómo múltiples vulnerabilidades —económicas, espaciales, climáticas e institucionales— interactúan para generar privación energética. En esta entrada, presento los principales hallazgos de dos estudios recientes que hemos publicado sobre la relación entre pobreza energética y salud, uno centrado en España y otro en Estados Unidos. Ambos trabajos permiten avanzar en la comprensión de cómo el acceso (o la falta de acceso) a servicios energéticos adecuados afecta al bienestar físico y mental de las personas.
¿Qué sabemos sobre pobreza energética?
Tradicionalmente, la pobreza energética se ha definido como la dificultad de los hogares para mantener una temperatura adecuada en su vivienda, debido a bajos ingresos, altos precios de la energía o viviendas ineficientes. Sin embargo, el concepto de Home Energy Injustices amplía esta visión, al considerar cómo factores estructurales —como la segregación urbana, la falta de acceso a ayudas, o la exposición a fenómenos climáticos extremos— configuran patrones persistentes de vulnerabilidad energética.
En particular, en estudios previos publicados en este mismo blog, hemos evidenciado que la pobreza energética no solo tiene una dimensión económica, sino también territorial y estructural. Por ejemplo, en La pobreza energética en España: un problema regionalizado mostramos cómo la incidencia de la pobreza energética varía significativamente entre comunidades autónomas, y cómo factores como el clima, el tipo de vivienda y el acceso a ayudas públicas influyen en esta variabilidad.
¿Por qué estudiar la relación con la salud?
La relación entre pobreza energética y salud ha sido menos explorada en la literatura económica, a pesar de que existen múltiples mecanismos que la justifican. Vivir en una vivienda mal climatizada puede agravar enfermedades respiratorias, cardiovasculares o reumatológicas. Además, el estrés asociado a no poder pagar las facturas o a vivir en condiciones precarias puede afectar la salud mental, generando ansiedad, depresión o insomnio.
Desde una perspectiva de política pública, entender esta relación es clave para diseñar intervenciones más eficaces. Si las ayudas energéticas tienen un impacto positivo en la salud, su coste puede compensarse parcialmente por la reducción en el uso de servicios sanitarios o por la mejora en la productividad laboral. Desde la perspectiva de las injusticias energéticas, la salud no solo se ve afectada por el confort térmico, sino también por el estrés institucional, la inseguridad residencial y la exclusión de mecanismos de protección.
Estados Unidos: cuando el precio de la energía enferma
En el artículo Energy prices, energy poverty and health: Evidence from a US cohort study, analizamos datos de una cohorte representativa de hogares estadounidenses para estudiar cómo los precios de la energía y la pobreza energética se relacionan con la salud.
Utilizamos datos longitudinales que permiten observar la evolución de la salud de los individuos a lo largo del tiempo, en función de su exposición a precios energéticos elevados. La medida principal de pobreza energética es el “energy burden”, es decir, el porcentaje de ingresos que un hogar destina al pago de energía. Se considera que un hogar está en situación de pobreza energética si este porcentaje supera el 6%.
Los resultados son contundentes: los hogares con mayor “energy burden” presentan peor salud física y mental. Esta relación se mantiene incluso cuando se controlan otros factores como el nivel educativo, el empleo o el acceso a servicios sanitarios. Además, los efectos son más pronunciados en ciertos grupos vulnerables, como personas mayores o con enfermedades crónicas. En estos casos, la pobreza energética puede agravar condiciones preexistentes, dificultar la recuperación o aumentar el riesgo de hospitalización.
España: ¿puede la tarifa social proteger la salud?
En el artículo Energy poverty and health: does the social energy tariff help?, nos centramos en el caso español y analizamos el impacto del bono social eléctrico —una política pública que ofrece descuentos en la factura a hogares vulnerables— sobre la salud.
Utilizamos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida y registros administrativos para construir un diseño cuasi-experimental que compara la salud de personas que reciben el bono social con la de personas en situación similar que no lo reciben. Este enfoque permite aislar el efecto del bono social sobre la salud, minimizando el sesgo de selección.
Los resultados muestran que quienes se benefician del bono social reportan ligeras mejoras en indicadores de salud, como menor presencia de síntomas depresivos y una reducción moderada en el uso de servicios sanitarios de urgencia. Aunque estos efectos son estadísticamente significativos, su magnitud es limitada, lo que sugiere que el bono social puede tener un papel complementario, pero no suficiente por sí solo para abordar los impactos de la pobreza energética sobre la salud.
Desde el punto de vista de política pública, estos hallazgos refuerzan la necesidad de apostar por medidas estructurales que aborden las causas profundas de la pobreza energética. En particular, las políticas de rehabilitación energética de viviendas, mejora del aislamiento térmico, y modernización de sistemas de calefacción y refrigeración se perfilan como estrategias más eficaces y sostenibles a largo plazo. Estas intervenciones no solo reducen el consumo energético, sino que mejoran de forma directa y duradera las condiciones de vida y salud de los hogares vulnerables.
¿Qué nos enseñan ambos estudios?
Aunque los contextos de España y Estados Unidos son muy distintos —en términos de clima, estructura del mercado energético y sistema sanitario—, los dos estudios revelan patrones similares:
- La pobreza energética está asociada con peor salud física y mental.
- Los efectos son más graves en grupos vulnerables.
- Las políticas públicas pueden mitigar estos efectos, aunque su eficacia depende del tipo de intervención.
- Estos hallazgos refuerzan la idea de que las injusticias energéticas en el hogar no son solo un problema económico o ambiental, sino una manifestación de desigualdades estructurales que afectan el bienestar físico y emocional de los hogares vulnerables.
Además, ambos estudios muestran que los efectos sobre la salud no son triviales. En el caso estadounidense, el deterioro en la salud mental asociado a la pobreza energética es comparable al efecto de perder el empleo. En el caso español, el bono social reduce la probabilidad de acudir a urgencias en más de un 10% en los hogares beneficiarios, aunque los efectos son suaves y no sustituyen la necesidad de reformas estructurales.
Implicaciones para la política pública
Los resultados de estos estudios tienen implicaciones claras para el diseño de políticas:
- Reconocimiento de las injusticias energéticas como fenómeno estructural. Las políticas deben ir más allá de la compensación económica y abordar las causas profundas de la vulnerabilidad energética, incluyendo la planificación urbana, la gobernanza territorial y la resiliencia climática.
- Mejor identificación de los hogares vulnerables. No basta con mirar los ingresos: hay que considerar el tipo de vivienda, el clima local, el estado de salud y otros factores.
- Diseño de ayudas eficaces. Las tarifas sociales pueden ofrecer alivio temporal, pero deben complementarse con políticas de eficiencia energética que reduzcan la necesidad de ayudas a largo plazo.
- Integración de la energía en las políticas de salud. Los profesionales sanitarios pueden desempeñar un papel clave en la detección de casos de pobreza energética y en la derivación a servicios de apoyo.
- Fomento de la investigación interdisciplinar. La colaboración entre economistas, epidemiólogos, sociólogos y expertos en energía es esencial para abordar este problema de forma integral.
- Reformas estructurales en el parque de viviendas. La rehabilitación energética, especialmente en viviendas antiguas y mal aisladas, debe ser una prioridad para reducir la pobreza energética de forma sostenible.
- Evaluación rigurosa de las políticas existentes. Es necesario seguir evaluando el impacto de medidas como el bono social, especialmente en un contexto de transición energética y volatilidad de precios.
Conclusión
La pobreza energética es una forma silenciosa de exclusión que afecta al bienestar físico y emocional de millones de personas. Los estudios en España y Estados Unidos muestran que sus efectos sobre la salud son reales y significativos, pero también que hay margen para actuar. Las políticas públicas bien diseñadas pueden aliviar esta carga y mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
En un contexto de electrificación de la demanda, aumento de los precios y transición energética, es más urgente que nunca poner la salud en el centro del debate energético. Porque garantizar el acceso a una energía asequible y segura no es solo una cuestión de sostenibilidad: es una cuestión de derechos.